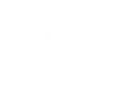La tendencia en los debates públicos actuales a presentar como una panacea el uso de tecnologías verdes nos hace olvidar a menudo que estas deben ir acompañadas de medidas en pro de la justicia social. Esto es esencial según el especialista indio en políticas climáticas Thiagarajan Jayaraman, quien señala que “todavía no hemos cobrado conciencia de que nos hallamos no solo ante un calentamiento general del clima, sino también ante el hecho de que este se produce en un mundo desigual e injusto”. En su opinión, si no tenemos en cuenta los imperativos de igualdad y equidad –o de paz y seguridad, que vienen a ser lo mismo– no podremos luchar eficazmente contra el cambio climático.
Thiagarajan Jayaraman responde a las preguntas de Shiraz Sidhva
¿No cree usted que el entusiasmo actual por las tecnologías verdes resta importancia a la necesidad de que en la lucha contra el cambio climático se haga hincapié en las cuestiones relacionadas con la igualdad y la justicia social?
No cabe duda de que es preciso plantearse esta cuestión. Creo que en general se admite que difícilmente podremos contrarrestar el principal peligro medioambiental que se cierne sobre la humanidad, si hacemos caso omiso de la igualdad y la justicia social. Hay una tendencia espontánea a pensar que la lucha contra el cambio climático debe ir unida al combate por la justicia social. Sin embargo, en el ideario actual de los organismos internacionales la sustancia de este concepto se está diluyendo lamentablemente y, aunque a veces se aborde, se ha llegado a un punto en que hemos perdido su significado específico. De hecho, su sentido varía mucho según los países y las culturas de que se trate.
En lo que a mí respecta, creo que una posible definición de la justicia social supone por lo menos la existencia de un régimen u ordenamiento socioeconómico capaz de mejorar, ampliar y desarrollar las capacidades del ser humano.
Es evidente que no podemos hablar de salvar a la especie humana si nos mostramos tolerantes con las injusticias sociales y económicas que afligen a las personas. No obstante, en algunos responsables políticos –sobre todo entre los ecologistas− se observa de hecho una tendencia a aducir que la salvación de la humanidad es tan importante que debe anteponerse a la lucha contra la injusticia. Para ese sector es preciso, por ejemplo, clausurar terminantemente las fábricas contaminantes, antes que preocuparse de la suerte que puedan correr sus empleados. En situaciones de este tipo es cuando la cuestión de la igualdad y la justicia social cobra pleno sentido.
Entonces, ¿cómo se puede evitar la trampa de la injusticia social y fomentar al mismo tiempo las infraestructuras verdes?
La cuestión de la justicia social se plantea no solo en el caso del desarrollo de infraestructuras verdes, sino también con respecto a cualquier tipo de acción emprendida para luchar contra el cambio climático. Resolver la contradicción planteada no resulta nada sencillo y nos llamaríamos a engaño si pretendiéramos lo contrario. Se habla de adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, o de la necesidad de tener en cuenta de algún modo los problemas de las personas vulnerables como parte del proceso de adaptación. Este discurso estereotipado procede, con leves variaciones, del elaborado anteriormente con respecto a la erradicación de la pobreza, que hace referencia a los medios de subsistencia sostenibles y no ha contribuido mucho que digamos a eliminar esta plaga. No es nada fácil, repito, integrar el programa de combate por la equidad social en la lucha contra el cambio climático. Como todos los restantes programas de desarrollo, el destinado a erradicar la pobreza y lograr que el mundo sea más justo ya está en marcha y va a proseguir adelante, y a este respecto lo que importa es tener un discurso muy claro que admita que la lucha contra el cambio climático no puede constituir una excepción a la consecución de esa meta de justicia social.
En octubre de 2018 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó su “Informe especial sobre el calentamiento global 1,5ºC”, en el que se pretende hacernos creer que en el mundo reinará naturalmente la equidad a condición de que la temperatura media de la Tierra no sobrepase un aumento de esa magnitud termométrica. Yo estimo que se trata de una afirmación totalmente falaz, porque no se pueden mezclar la justicia social y el desarrollo con la limitación del aumento de la temperatura media terrestre a 1,5 °C. Sostener esto equivale a decir que el origen de todos los problemas de justicia social es de índole medioambiental, lo cual es completamente absurdo.
Los políticos que son conscientes del peligro que entrañan el cambio climático y sus repercusiones tratan de incitar al mundo de los negocios a que respalde a las empresas verdes, afirmando que estas crearán millones de empleos y ofrecerán nuevas posibilidades de desarrollo. ¿Se tiene en cuenta la justicia social a este respecto?
Hasta la fecha existe una tendencia de mimar a las empresas esperando que estas vayan a hacer lo que es menester en los ámbitos de la lucha contra el cambio climático y el combate por la justicia social, pero este modo de actuar está condenado al fracaso.
En los debates sobre el cambio climático, los países desarrollados se hallan en un punto muerto al respecto. Titubean continuamente en cuestiones como la imposición de tasas a las emisiones de CO2 y el comercio de los derechos de emisión de este gas. ¿Por qué no obligan a las industrias interesadas a cumplir determinados objetivos? Es imprescindible que estas se atengan a reglamentaciones más estrictas y, en caso contrario, que paguen las multas correspondientes. Ahora bien, no parece en absoluto que la adopción de medidas de este tipo sea prioritaria. Opino que es un tanto absurdo creer que con zalamerías se pueda incitar a las empresas a observar una conducta moral o tomar disposiciones apropiadas. Tampoco creo que sea útil, porque no es así como funcionan las economías. Tenemos el caso de compañías como Shell o ExxonMobil que hablan para la galería de invertir en tecnologías verdes y siguen como si nada con sus actividades contaminantes.
Me parece que en el mundo se necesita una doble estrategia en materia de tecnología. Por una parte, en los países desarrollados se debe dar un fuerte impulso a la conversión industrial con la adopción de tecnologías verdes, algo que no se hace ahora con suficiente rapidez. Todavía hay, por ejemplo, muchos de estos países que están pensando en reemplazar el carbón por el gas –dos combustibles fósiles– en vez de optar por las energías renovables.
Por otra parte, los países en desarrollo deben saltarse etapas con mesura y sensatez. No se puede esperar de ellos que pasen ipso facto de la combustión multisecular de la biomasa al uso de la energía solar más avanzada. Para que una economía transite de un determinado nivel de uso y eficiencia de sus recursos energéticos a un estadio completamente diferente, no basta con decir “si nos esforzamos lo suficiente, podemos lograrlo”. El asunto es mucho más complicado.
¿Cree usted que los países desarrollados están dispuestos ayudar a las naciones en desarrollo a que se salten etapas y puedan así contribuir a la lucha contra el cambio climático?
Las buenas disposiciones de los países desarrollados carecen de continuidad y a menudo solo suelen mostrarlas cuando intuyen que se les presentan buenas ocasiones. En esos casos, sí demuestran un gran interés por aportar a las naciones en desarrollo sus tecnologías, como ocurre por ejemplo con las relativas a la fabricación de vehículos eléctricos. Además, otro problema estriba en que estos países quieren imponer soluciones del género “o todo, o nada” y eso no va a funcionar. Quieren, por ejemplo, que la India deje de invertir en la producción de energía a base de carbón, pero cabe preguntarse por qué le piden a un país en desarrollo semejante cosa cuando ellos mismos son incapaces de realizar la transición del carbón hacia energías renovables y se limitan, de hecho, a sustituir el carbón por el gas.
También podemos preguntarnos por qué la reforma del sector del transporte es tan lenta en los países desarrollados, o por qué no se observa en ellos un impulso tan dinámico hacia la movilidad eléctrica como el existente en la India o China. En este último país ya hay ciudades enteras, como Shenzhen, dotadas con sistemas de transporte basados en la energía eléctrica. No se ve nada semejante en las naciones occidentales. Y si dejamos de lado la movilidad eléctrica, también observamos que en la Unión Europea la aplicación de normas más estrictas sobre las emisiones de CO2 se ha aplazado por unos cuantos años más. En el sector del transporte, los países desarrollados también han eludido sus responsabilidades y han hecho muy poco para avanzar.
En muchos otros sectores de la economía, los llamamientos apremiantes contra el recalentamiento del planeta emitidos por los climatólogos en sus reuniones tampoco se plasman realmente en las políticas y medidas prácticas de los países desarrollados. Incluso en los documentos oficiales sobre sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático, dejan bien claro que al ritmo actual tendrán muchas dificultades para alcanzar los objetivos fijados. Sin embargo, esto parece que apenas conmueve a los círculos responsables de las políticas climáticas.
Si las consecuencias directas e indirectas del cambio climático se amplifican y llegan a afectar a los países ricos, por ejemplo con el aumento de las corrientes migratorias, ¿cree usted que su propio interés en limitarlas les incitaría a apoyar la lucha por la justicia social?
Hay dos tipos de interés nacional: el relacionado con la estabilidad del orden mundial y el relativo al mantenimiento de las condiciones de vida dentro del país de que se trate. Sin embargo, en el caso de los EE.UU., por ejemplo, ese interés propio no existe por desgracia ni siquiera en lo que se refiere a esas condiciones. Un estudio reciente indica que un índice más elevado de recalentamiento en las latitudes más altas del planeta intensificará muy considerablemente los fenómenos tormentosos, especialmente en Canadá, los EE.UU., la Unión Europea y Rusia. Ahora bien, si exceptuamos quizás a los miembros de la Unión Europea porque no entran exactamente en la misma categoría, todos esos países apenas se consideran parte integrante de aquellos en los que las necesidades de adaptación al cambio climático son más perentorias. Australia, por ejemplo, es otro país donde esas necesidades han cobrado proporciones colosales, debido a los incendios forestales que influyen enormemente en el cambio climático.
A mi parecer, es lamentable que en algunos discursos sobre políticas haya ganado terreno la idea de que la adaptación al cambio climático es un problema que incumbe al Tercer Mundo y no atañe a los países desarrollados. De hecho, si comparamos la cantidad de personas que podrían verse afectadas por una elevación del nivel del mar debida a un aumento de la temperatura media estimado en 1,5 °C, por un lado, con el número de las que se resultarían damnificadas por un calentamiento cifrado en 2 °C, por otro lado, comprobamos que es en América del Norte donde se alcanzaría la mayor cifra en términos absolutos de habitantes afectados, que superaría incluso a la que pudiera registrarse en los Estados insulares. Pese a ello, en los países desarrollados todavía no se ha abierto suficientemente paso la idea de que en su propio interés deben preocuparse por las condiciones medioambientales de la vida humana en sus territorios. Esta idea sí ha llegado a cuajar en cierta medida en la Unión Europea, aunque no parece que haya modificado la totalidad de sus modos de proceder. Sin embargo, en muchos otros países desarrollados no se ha llegado realmente a cobrar conciencia de esto.
Una nueva corriente de pensamiento imputa todos los movimientos migratorios y conflictos del planeta a las condiciones climáticas y medioambientales. Esto parece traducir, en parte, un esfuerzo por despertar el interés de los países desarrollados con respecto a esos problemas, aunque solamente desde la perspectiva de la seguridad mundial. Sin embargo, se debe señalar que causas tan importantes de las migraciones como las guerras y los conflictos armados obedecen sobre todo a la existencia de graves situaciones sociopolíticas y no son una mera consecuencia de las condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, el flujo migratorio de África del Norte hacia Europa guarda una estrecha relación con la fuerte desestabilización y el derrocamiento de regímenes políticos que proporcionaban a sus poblaciones un bienestar básico. Por eso, ahora se cuentan por decenas de miles las personas que huyen de los países africanos. Es totalmente injustificado hacer una amalgama de esa corriente migratoria con las repercusiones del cambio climático.
Un mundo seguro y en paz es la condición previa para afrontar con eficacia el problema del cambio climático, pero esto no quiere decir que la realización de una acción eficaz contra dicho cambio vaya a traer la paz y la seguridad al mundo.
Solidarios en la preservación de la biodiversidad